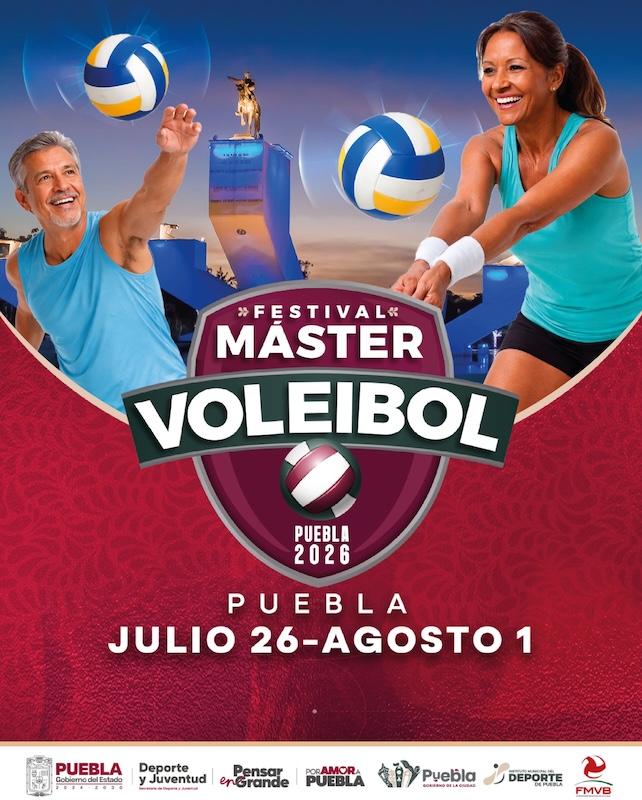(Nota: Este texto fue escrito para mi casa Parabolica.mx exactamente hace un año y hoy me cae como anillo al dedo)
Todos tenemos un lugar seguro. Ese que estando ahí no importa lo que pase porque “también pasará”.
El mío es ese donde la gente usa botas, sombrero y le decimos huercos a los huercos y siempre hablamos con desconocidos. Es donde la temperatura llega a los 48 grados y el frío no se apiada de los huesos.
Ese que dejé hace 25 años y que, aunque me esfuerce no podré pertenecer a otro.
El norteño es inconfundible, es (somos) distinto “de otro planeta”, dice mi marido.
Gritamos cuando hablamos, damos de vueltas por toda la casa antes de salir, vamos a todos lados juntos y nunca, pero casi nunca estamos solos.
Si alguien muere, hay carne asada, si alguien cumple años, hay carne asada, si alguien está triste, hay carne asada.
Y es que, todo lo cura la carne asada. Es como si prender el carbón y tomar cerveza mientras arde el fuego fuera exactamente lo que cualquiera necesita.
Irte es difícil, pero regresar más. Ves de cerca lo que dejaste, lo pones enfrente de ti para sentir que nunca te fuiste y de repente te esfuerzas en pensar que ya no perteneces, que el calor es mucho y que no se puede escuchar cuando todos hablan al mismo tiempo, pero lo que intentas es convencerte de que hiciste lo correcto. Irte. Irse.
Dejarlo todo por algo más que carnes asadas, que la música de los Cadetes de Linares, Los Invasores, El Poder o Intocable.
Detenidos en el tiempo nomás haciéndonos más viejos.
¡Detenidos en el tiempo, vaya virtud!
Y es que, a veces uno quisiera eso, detenerse en el tiempo y no ver más allá de lo que se ve con la simpleza de un norteño.
Comer carne asada sin arroz, porque de ese lado no se hace arroz para acompañar el asado.
Tomar Tecate hasta empanzonarte o emborracharte, lo que pase primero.
El fin de semana pasado fui a mi lugar seguro y antes de volver tomé el oxígeno y me lo colgué en la espalda, así como los buzos antes de tirarse al mar.